Layuno, Angeles, y otros: “Minas de plata de Hiendelaencina.Territorio, patrimonio y paisaje”. Colección de Monografías sobre Arquitectura, nº 5. Edita, Universidad de Alcalá. 2014. 256 páginas, numerosas ilustraciones a color. ISBN 978-84-16133-12-3. PVP.: 30 €.
Aunque ya se publicó hace años una obra (enorme en el volumen y en el contenido) sobre Hiendelaencina, a cargo del profesor Abelardo Gismera, es ahora cuando la Universidad de Alcalá de Henares, desde su Escuela Superior de Arquitectura, la profesora de Teoría e Historia de la Arquitectura y de Patrimonio Industrial, doña Ángeles Layuno, coordinando un amplio grupo de profesores y arquitectos estudiosos de estos temas, aporta nueva visión, con nuevas metodologías, para proporcionarnos una mirada actualizada de estas ruinas que a quien las contempla por primera vez les causa confusión y deja estupefactos.
Contenido de la obra
El Prólogo corre a cargo del profesor y arquitecto especialista en rehabilitación de edificios históricos, don Javier Rivera Blanco.La directora de la publicación, Ángeles Layuno, se encarga de escribir una Introducción y estudiar el patrimonio y el paisaje industrial de Hiendelaencina. También habla luego de edificios, espacios urbanos e instalaciones de la minería. Por otra parte, Francisco Maza nos informa de la importancia de la cartografía en la investigación, y son Pilar Chías y Tomás Abad quienes se destacan en el estudio de la imagen y construcción del territorio y del paisaje a través de la cartografía histórica.
Les sigue Javier Maderuelo con el tema “Territorio y paisaje”, siendo Antonio Baño quien plantea un gran capítulo acerca de la construcción en el patrimonio histórico y minero de Hiendelaencina. Un último capítulo de Ana Parra y Gloria Viejo está dedicado a “La Constante”, la fábrica de beneficio de minerales de plata. Todo ello complementado con unas conclusiones comunes, más las referencias bibliográficas y gráficas correspondientes. Es de destacar la gran cantidad de imágenes que aporta el libro, tanto en formato fotográfico, como en planos.
Hiendelaencina y sus minas
El trabajo que da pie a la creación de este libro es fruto de los resultados del proyecto de investigación “Bases metodológicas y criterios de identificación, catalogación y recuperación del paisaje industrial. El caso de las minas de plata de Hiendelaencia (Guadalajara)”.
Dicen los autores de la obra que Hiendelaencina, el denominado "país de la plata" debido a la riqueza de sus yacimientos argentíferos, es un municipio situado al Norte de la provincia de Guadalajara, al pie de la Sierra del Alto Rey, que alcanzó entre 1844 y 1925 una gran repercusión dentro del mundo de la minería española. La actividad productiva del antiguo distrito minero fue decreciendo posteriormente, entrando en una fase de obsolescencia asociada a la existencia de un patrimonio y un paisaje minero de evidente valor histórico, geológico, constructivo y paisajístico, generando un conjunto de bienes, que si bien actualmente abandonados y arruinados, mantienen visible las huellas del proceso de explotación.
El estudio de los bienes de la minería se ha derivado de unos parámetros conceptuales y metodológicos vinculados a la dimensión territorial del patrimonio industrial, abarcando desde una mirada transversal la evolución histórica del territorio y del paisaje con el fin de explicar la relación industria-territorio de manera diacrónica, la evolución tecnológica ligada al estudio de las edificaciones e instalaciones en superficie, así como la evolución de la morfología del núcleo poblacional, y de aquellos otros elementos agropecuarios y etnográficos que descifran la complejidad que todo paisaje entraña, atendiendo a la yuxtaposición funcional y material de los vestigios construidos.
Con ello se pretende individualizar los actuales riesgos de destrucción y degradación del patrimonio minero-industrial, así como establecer unos criterios de identificación y valoración susceptibles de presidir los procedimientos de protección y de intervención para su puesta en valor, considerando que Hiendelaencina es aspirante en la actualidad a convertir su patrimonio industrial en un recurso cultural imbricado en los programas de desarrollo de esta comarca de Guadalajara. Partiendo de esa premisa, los autores han adoptado un doble planteamiento en el entendimiento del paisaje: uno que afecta a su descripción territorial objetiva, y el otro relativo a la construcción del paisaje como imagen cultural derivada de la percepción fenomenológica del medio.
La Constante
Consideramos como especialmente interesante el trabajo monográfico que firman Ana Parra y Gloria Viejo sobre “La Constante, fábrica de beneficio de minerales de plata” con el que han obtenido las mejores calificaciones académicas en sus estudios finales de Arquitectura Técnica en el campus de Guadalajara. El conjunto de imágenes y sobre todo de documentación y narración que nos proporcionan, es quizás lo más nítido y elocuente que hasta ahora se ha escrito sobre este pedazo mínimo e intenso de la geografía provincial. Agradecemos especialmente a estas autoras alcarreñas el esfuerzo y la dedicación larga y profunda al análisis de este lugar que tiene las características de emblemático y mágico en la Sierra Norte, y que reúne al mismo tiempo los elementos claves para considerar con seriedad el patrimonio industrial de nuestro país, que ha sido (y sigue siendo, por desgracia, a diade hoy) olvidado y preterido, dejándolo perder y arruinando en buen modo, con él, la memoria colectiva de los logros humanos.
El libro, en todo caso, nos ha resultado de gran interés y cuajado de ofertas nuevas, visuales, informativas y valorativas. A tener en cuenta por todos los que quieren saber más de Guadalajara y aumentar un poco más su “biblioteca alcarreñista”.

















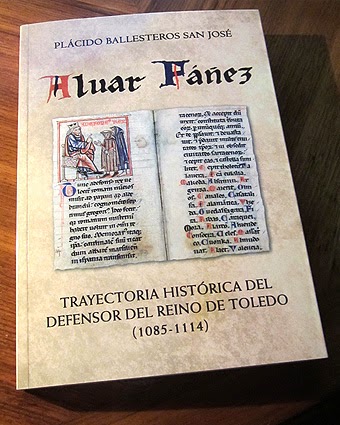



%2BPueblos%2Bde%2Bla%2BArquitectura%2BNegra%2B(gcg).jpg)
